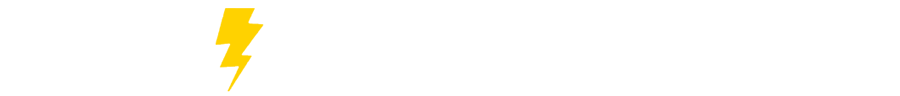Al abrir la puerta un intenso olor como de canela rancia inundó sus recuerdos ya atiborrados de lejanas memorias de su infancia en aquel pequeño departamento.
Se obligó a entrar poniendo un pie delante del otro hasta cruzar el umbral. Se detuvo y exhaló con fuerza dando por concluida e iniciada a la vez aquella hazaña que llevaba días retrasando sin motivo lógico.
Alzó el brazo izquierdo mecánicamente y golpeteó la pared pensando encontrar el interruptor de la luz como siempre muy por encima de su cabeza, pero lo encontró más bien a la altura del hombro.
La habitación se iluminó con la ayuda de un pequeño foquito amarillo y le mostró por primera vez en mucho tiempo lo que había sucedido con su antigua casa.
Las paredes descoloridas de la sala dejaban ver aún que estuvo hasta hace poco pintada de color crema, no había cuadros en las paredes ni el feo reloj redondo que era lo primero que cualquier visitante veía al entrar. Siempre pensó que su madre lo ponía ahí a propósito para que los extraños supieran a qué hora llegaban y calcularan el mejor momento para irse, pero nunca pudo corroborar esa teoría.
A excepción de un objeto grande cubierto por lo que parecía ser una cortina vieja, la sala estaba completamente vacía. No era necesario acercarse para saber qué era lo que estaba oculto debajo, sin embargo lo hizo. Caminó despacio hacia el rincón en el que ese fantasmal bulto se cobijaba y cogiendo un extremo ennegrecido por el contacto con el piso descubrió una vieja silla de madera forrada con un tela roja que tenía florecitas bordadas con hilo de tono ligeramente más oscuro.
La madera de los brazos y el respaldar seguían resistiendo el paso del tiempo.
Nunca dejarás esta casa – pensó dirigiendo el comentario a la silla.
Aquel viejo armatoste ya estaba en el departamento cuando su familia llegó a vivir ahí -al menos eso fue lo que le dijo su madre. Cuántas veces quiso deshacerse de ella sin éxito. Su padre había adoptado la silla como su tercer hijo. Era su lugar preferido y nadie osaba sentarse ahí, claro que todos lo habían intentado pero resultaba tan difícil tratar de encaramarse y trepar para conseguirlo que cualquier niño hubiera desistido.
Recordó cómo lo logró una vez después de dos caídas y mucho esfuerzo ayudándose con una caja de zapatos a manera de escalera. Al llegar a la cima se acomodó como lo hacía su padre, tomó el control remoto del televisor que siempre estaba ahí esperándolo y presionó el botoncito rojo.
En aquellos tiempos, un cojín de colores que desentonaba por completo con el tapiz rojo le servía a su papá para calmar su cansada espalda una vez sentado, y en esa ocasión se convirtió en la almohada que utilizó para dormir profundamente hasta que su madre se percató de la travesura.
Pasó la noche, ya en su cama, soñando que trepaba por la pierna de su padre hasta sentarse en su regazo a ver la televisión. Él acariciaba su cabello y le cantaba susurrando con una voz rasposa una bonita canción de la que no entendía nada. En el sueño dormía con el arrullo de su papá y soñaba nuevamente que subía a jalones por su pantalón. Era como ver un espejo reflejado en otro y en otro… así hasta el infinito.
Volvió a la realidad y se encontró en la silla habiéndose sentado casi sin esfuerzo. Añoró el regazo de su padre mientras abrazaba el viejo cojín de colores.
La sala tenía una sola ventana frente a la puerta. Era de fierro negro, muy fea y sin gracia, pero con toda seguridad no hubo nunca en toda la ciudad unos vidrios más limpios y transparentes que aquellos. Su madre se encargaba de que, si no podían tener la casa más lujosa de todas, al menos sería la más limpia y ordenada.
Un par de niños entraron desde sus recuerdos a la sala corriendo con algo en las manos. Su hermano pequeño le había jurado que ya estaba suficientemente grande como para ver hacia fuera por la ventana. Claro que no le creyó y lo retó. Salieron corriendo de su habitación y llegaron frente a lo que les parecía para entonces un enorme ventanal que les daría acceso al resto del mundo.
El muchacho puso ambas manitos en el borde y se empinó hasta lograr ver los edificios de en frente. Vio el asombro en sus ojos, la maravilla que es observar a un niño conseguir algo por primera vez… sus ojos abiertos como platos y el gesto de asombro.
– ¡Mírame, mírame! – gritaba desesperado – ¡Lo hice, lo hice!
Antes de que las fuerzas le faltaran, puso su marca en la ventana. Como el alpinista que clava la bandera al llegar a la cima tan deseada, su hermano había marcado su llegada para siempre y nadie se atrevería jamás a quitar su bandera de aquella nevada montaña.
Bajó la mirada al borde de la ventana y pasó sus dedos por el pequeño sticker de Mickey Mouse pegado a duras penas en el vidrio.
Afuera los mismos viejos edificios y ventanas sucias seguían ahí como testigos de lo que fue alguna vez el pasar de los días de su familia adorada.
Habían dos salidas de aquel salón. A su derecha el pasillo que comunicaba el resto de la casa con las habitaciones y el baño. A su izquierda la puerta de la cocina, el cuartel general de su madre. Caminó hacia allá despacio y con temor de encontrarlo todo vacío y sin vida.
No había en su hogar ningún lugar con más vida y actividad que la cocina. Todos los sonidos imaginables venían de aquel espacio en el que pasaba horas enteras ayudando y observando a su madre desplazándose de lado a lado, de arriba abajo y entrando y saliendo.
La cantidad de tareas que tenían que ser hechas al detalle no podían recaer en otras manos más que en las de aquella hermosa señora dueña de catorce ollas y cacerolas, dos juegos enteros de cubiertos, vasos, copas, cuchillos , sartenes, firmeza y dulzura sin igual. Esas eran sus herramientas y con ellas hacía maravillas.
La hora de la comida era esperada por todos en casa y asistían sin chistar al primer llamado. Con el tiempo aprendió a sentarse a la mesa cuando sentía el olor del guiso de carne o el pollo al horno sin necesidad de esperar llamada alguna.
Pero nada se hacía en la mesa sin antes rezar. Mamá les ponía las manos juntas a los niños y los hacía repetir sus palabras con cuidado y asegurándose que entendieran porqué se decían.
– Señor mío – empezaba casi siempre- . Gracias por estos alimentos. Te pido que cuides de nuestra familia para que nunca nada nos falte. Cuida sobre todo de papá y hazlo llegar siempre con bien a casa.
Esta última frase solía ser acompañada por el rostro triste de mamá y, ocasionalmente, por una lágrima que secaba rápidamente. Tardaría mucho tiempo para comprender la razón de la tristeza de aquella mujer. Cuando uno es tan joven, los sentimientos parecen tan extremos y las lágrimas de una madre se sienten tan profundamente que quedan grabadas a fuego en el corazón.
La cocina lucía polvorienta y las telarañas en el techo hubieran hecho que su madre buscara desesperada con qué quitarlas. El triste final de ese alegre rincón de la casa sería algo que jamás le narraría a su madre, pues había jurado nunca permitir que otra lágrima corriera por sus mejillas si estaba en sus manos evitarlo; y, sin duda, los recuerdos que todos tenían debían permanecer intactos y felices a pesar del horrible final de su padre.
Cada vez se hacía más difícil recorrer el resto del departamento sin lanzarse al piso a llorar. Cada paso era un recuerdo y cada recuerdo resultaba más difícil de enfrentar. Había pensado antes de llegar que encontraría algo que llevar a su nueva casa como recuerdo de su padre, su vieja silla pertenecía más a la casa que a él, así que decidió que la dejaría donde estaba.
Le quedaban por revisar aún dos dormitorios, el baño y el depósito al final del pasillo así que decidió terminar lo que había empezado por más difícil que resultara.
Cruzó la sala con firmeza y se dirigió a la habitación que había compartido con su hermano por tanto tiempo. Se detuvo en el umbral y estiró el brazo a la altura del hombro, iba tanteando la pared hasta darse cuenta que el interruptor estaba esta vez muy abajo. Su padre lo había hecho bajar para que los niños lo alcanzaran sin problemas.
Su padre… Ese hombre pensaba en todo.
Esta vez una figura enorme y dando pesados pasos entró a la habitación a través suyo y los niños que parecían dormir se levantaron de un salto dando alaridos y riendo como locos. El hombre se arrodilló y extendió los brazos cuanto pudo para contener la arremetida de aquellas fierecillas.
Su padre fingía no poder con el peso de ambos y se caía de espaldas con ambos muchachos bien atenazados. Mamá entraba en la habitación y casi no podía esconder la emoción que también la tentaba a arrojarse sobre los demás en el piso. Entendía que era su momento de observar y sentirse feliz por la vida que Dios había dispuesto para ella y por tener tanto amor y cariño en su pequeño hogar.
El lugar que su madre ocupada en el umbral pasó a ser el suyo en el presente, su sonrisa se apagó y la hermosa escena se esfumó por completo para dejar sólo una habitación desprovista de muebles. Avanzó por su derecha pegándose a la pared. Pasaba los dedos por los dibujos a crayola que “adornaban” el cuarto. Delante suyo su hermano caminaba pintarrajeando todo lo que encontraba a su paso deteniéndose por momentos a esbozar un avión de color azul o un barco pirata con líneas rojas. Detuvo su andar cuando tocó la áspera madera del clóset.
Dudó un poco antes de abrir ambas puertas y echar un vistazo dentro. Retrocedió cuando sintió el fuerte olor a “guardado” saliendo de ese reducido espacio que alguna vez sirvió de escondite durante sus juegos o de almacén de juguetes cuando a su madre dejaba de parecerle gracioso que los dejaran todos regados por el cuarto.
El clóset estaba completamente vacío. No quedaba rastro alguno de su paso por la infancia de los muchachos. Volvió la mirada hacia la puerta y espero en vano volver a ver a su padre entrar y ponerse de rodillas para abrazarlos. Parecía tan lejano aquel recuerdo, nunca más volvería a verlo ni a sentir el calor de su pecho y oír esas risotadas que daba cada vez que algo lo divertía – que era bastante seguido.
El cuarto le pareció ahora enorme y sin gracia. Ya no era más su lugar de juegos ni la cueva de los piratas o el escenario de un concierto de rock, ahora era tan sólo una habitación vacía con las paredes echadas a perder por las travesuras de unos tontos niños.
Allí no encontró nada tampoco que pudiera llevar, así que siguió su camino con una carga cada vez más pesada sobre los hombros.
La muerte de su padre fue el acontecimiento más penoso que la familia entera había tenido que pasar. Él era el motor que movía todo su mundo, era un hombre de gran fortaleza física y de un enorme corazón. Era un hombre grande y de andar pesado, su rostro marcado con aún pocas arrugas llevaba siempre una sonrisa como tatuada y a prueba de todo. Sus pequeños ojos rara vez se abrían lo suficiente para notar el hermoso tono pardo que tenían.
Caminaba por el pasillo interminable y pudo oír el teléfono sonar y su madre caminar a contestar. Escuchó una conversación casi ininteligible entre su madre y alguien al otro lado de la línea. Seguía caminando y sentía que no podía avanzar ni un centímetro. La voz de mamá se quebraba con cada palabra, se hacía más y más desesperada. Comenzó a dar gritos y rompía en llanto con cada segundo que pasaba.
Se detuvo de pronto al oír el auricular del teléfono caer al piso… su padre había muerto y con él su amor por la vida.
Al llegar a la habitación principal encontró la puerta cerrada y pensó si no sería eso un aviso para permanecer fuera y dejar de una vez por todas esa búsqueda a oscuras por un pasado que se esforzaba por dejar atrás.
La perilla giró casi sin esfuerzo y sus ansias de salir de aquel departamento cuanto antes quedaron atrás y deseó tanto que pudiera regresar en el tiempo cuando le parecía tan difícil abrir esa pesada puerta y entrar en medio de la noche a la habitación de sus padres. Se acercaba a la cama despacio por el lado de su padre para encontrarlo vacío. Su madre se asomaba siempre por el borde de la cama con una expresión de sueño. Dormía en sus brazos esperando, al igual que ella, que una de esas noches estuvieran todos juntos.
Para los niños de esa casa no había momento del día más feliz y esperado que la llegada de papá. Alrededor de las 7 de la mañana las bisagras oxidadas de la puerta principal chillaban y el sonido alegre de una campanita sobre el umbral los hacía poner en pie de un salto y correr a la cocina en donde encontraban a mamá con un delantal de florecitas de colores recibiendo un beso de su esposo.
Papá llevaba ya mucho tiempo trabajando como vigilante nocturno en una fábrica del centro. Era un trabajo que nadie quería que tuviera, ni siquiera él mismo, pero servía para poner comida en la mesa y pagar las cuentas.
Los momentos al lado de papá no eran escasos. Nos despertaba temprano en la mañana con su llegada, después había que ir a la escuela y el aprovechaba para dormir. Al volver de estudiar se comía en familia y se pasaba la tarde jugando, haciendo la tarea o viendo televisión.
Ya por la noche se daba un baño y nuestra tristeza comenzaba al oír el agua corriendo. Papá se iba a trabajar y no lo veríamos hasta el día siguiente. En casa la más acongojada era mamá, pues ella sabía con más certeza que nosotros del peligro que corría cada vez que salía de noche y pasaba su jornada cuidando ese lugar en la peor zona de la ciudad.
Nunca se supo en casa si papá usaba un arma o si pasaba la noche entera en la calle o dentro de la fábrica que protegía. Sólo sabíamos que luego de darse una ducha, se ponía el pesado uniforme azul oscuro, una gorra y aquellas viejas botas grises que llevaba siempre a todos lados.
¡La botas! – exclamó como acabando de descubrir un gran misterio.
Encendió la luz de la habitación y, al igual que los demás, lucía completamente vacía. Revisó el clóset y no vio nada más que unas cajas vacías y unos lúgubres colgadores de alambre.
Sabía muy bien que su madre odiaba esas sucias botas más que a la silla roja así que no se las pudo llevar consigo en la mudanza. Había intentado por tanto tiempo hacer que su esposo se deshiciera de ellas que tal vez lo consiguió en algún momento de descuido.
Ya no quedaba en la casa más que un lugar en el cual buscar, el depósito al final del pasillo.
Salió de la habitación de sus padres con un ánimo renovado y con la esperanza de que algo perteneciente a su padre se mantuviera aún habitando el polvoriento hogar de su infancia. El pequeño espacio que faltaba inspeccionar estaba cerrado con una vieja cortina a manera de puerta que aún seguía colgada en su lugar.
Las viejas botas de papá – pensó con fe. Eran botas de cuero gris oscuro agrietadas por el tiempo y el uso en las frías noches de guardia. Las recordaba siempre puestas o al pie de la cama y recordaba también el ruido que hacían al andar por la casa. El golpe seco de las pisadas sobre el piso de madera en un rítmico Pum, Pum, Pum es el primer recuerdo de su lejana infancia. Eran las pisadas de su padre acercándose a la cuna en la que fingía dormir. Le encantaba el juego que se había inventado. Al oír que se acercaba se acostaba de lado y cerraba los ojos.
El hombre se asomaba por sobre la cuna y de pronto abría los ojos para sorprenderlo y lo que seguía era un ataque de cosquillas y risas que invadían la casa por la noche. Cuando mamá entraba en la habitación todo volvía a la normalidad y era tiempo de despedirse con un besito en la mejilla y un “buenas noches, bebé. Nos vemos cuando despiertes”. Y nuevamente el Pum, Pum, Pum que se cortaba con el ruido de la puerta al cerrarse.
Al correr la cortina del pequeño depósito lo único que encontró fue el par de botas apoyadas contra la pared. Parecía que por ellas no hubiera pasado el tiempo, lucían como listas para ser tomadas por su padre y salir a trabajar una vez más.
Tomó las botas y las notó muy pesadas y llenas de polvo. Una de ellas llevaba aún el cordón negro que la mantenía cerrada, la otra lo había perdido y no se le veía por ningún lado.
Se sentó en el piso a contemplarlas y decidió probárselas. Se quitó los zapatos y estuvo a punto de ponérselas cuando decidió mejor asegurarse que no hubiera algo dentro que pudiera lastimar sus pies. Después de todo estuvieron mucho tiempo metidas en ese sucio lugar.
Empezó con una, la puso cabeza abajo y la sacudió con fuerza. Algo de polvo y pequeñas arañas muertas fue lo que consiguió ver. Se felicitó de haber tomado aquella precaución.
La segunda bota era la derecha, la tomó con fuerza y al ponerla boca abajo y golpearla contra el piso, además del polvo cayó un pequeño objeto blanco. Con mucha sorpresa por el hallazgo, lo recogió del piso y vio que se trataba de un cuadrado de papel de no más de 5 centímetros que parecía envolver algo. Al abrirlo descubrió que era una pequeña carta de puño y letra de su padre que protegía una pequeña foto descolorida.
En la foto aparecía toda la familia en algún restaurante de la ciudad que ella no recordaba. Su madre jugaba a darle en la boca un enorme pedazo de pizza a papá y él abría la boca exageradamente para tratar de comérselo todo de un solo bocado. A cada lado de la mesa los muchachos muertos de risa flanqueaban a los padres. Una foto hermosa de la que no tenía memoria. Al reverso escrito con tinta negra llevaba el título “Mi Familia” y una fecha.
La carta estaba escrita por un solo lado y reconocía en ella la letra de su padre que siempre le pareció muy curiosa por ser demasiado pequeña y curvada para un hombre tan grande. Sintió la textura rugosa de la hoja de papel y lo amarillento del color. Se preguntó porqué la guardaría su padre dentro de la bota y no en un bolsillo de la chaqueta.
Se recostó contra la pared que encontró mejor iluminada y sintió que las manos le temblaban. Nunca había visto una carta escrita por su padre, ni sabía que llevaba una foto así consigo a todas partes. Eran apenas unas pocas líneas apretadas redactadas rápida y desprolijamente por una mano que parecían temblar igual o más que las suyas en ese momento. Respiró profundamente y leyó:
“Si encuentra usted esta carta es que ya me habré ido. No puedo decirle mi nombre ni en dónde vivo pero quiero que sepa que cada noche que paso fuera de casa es el infierno en la Tierra para mí. Mi hermosa esposa y mis bellos hijos son mi razón de seguir arriesgando la vida cada noche en esta oscura esquina en donde me ha encontrado usted. Encuentre a mi familia por favor y dígales que los amo más que a nada en este vida y los esperaré donde quiera que me toque ir”.
Era todo. Sin firma ni fecha. Las letras parecían alejarse de su vista y perderse a lo lejos. Eran sus ojos llenos de lágrimas los que difuminaban la carta de su padre y la desaparecían ante sí.
Soltó el papel y golpeó la nuca una y otra vez contra la sucia pared llorando casi a gritos, soltando en un segundo de furia e ira tanto tiempo sin ver al ser que más amaba. Maldecía cada segundo que no pudo llorar, cada vez que no pudo decirle te amo. Lo extrañó y amó en esos interminables minutos en el piso del viejo departamento más que en todos los años que lo tuvo a su lado. Deseó terriblemente no haberlo despedido esa noche, haberlo detenido para que no fuera a trabajar. Se preguntó porqué tuvo que morir como lo hizo, porqué se fue de su lado dejándolos solos y sin protección. Se lamentó por no poder haber hecho nada por él, por no tener su fuerza ni su decisión de ser siempre mejor persona.
Lloró y sollozó abrazando las viejas botas de su padre ahí sobre el piso de madera y recordó el Pum, Pum, Pum de cada mañana y el de cada noche.
Después de mucho rato tomó la carta y envolvió nuevamente la foto con ella para guardar el paquetito en su bolsillo. Se puso de pie y se dio cuenta que seguía sin zapatos. Terminó lo que había empezado y se colocó las enormes botas de su padre. A duras penas caminó pasillo arriba y se fue despidiendo de cada habitación con dolor y tristeza.
El viejo departamento crujía a su paso como devolviendo el pesar. Pum… Pum… Pum… sonaban sus pisadas largas y temblorosas. Se iba llevando lo único que en realidad le importaba conservar. Un recuerdo de la nobleza de aquel hombre que fue su padre. Un testimonio vivo aún de una persona que vivió para su familia, sin importarle nada más. Las viejas botas que llevaron a papá por todas partes y que decidió nunca dejar de usar porque sabía seguramente que nadie querría robárselas, como hizo con el resto de su ropa algún desgraciado que lo abatió a tiros. Dejó las sucias y gastadas botas en el lugar que sirvió de lecho de muerte a su padre. Una húmeda y fría vereda junto a la fábrica que defendió hasta el último momento con su vida.
Creería acaso su padre que al conservar las botas, esa pequeña carta escondida dentro de una de ellas llegaría a manos de su familia de alguna forma. Pues tenía toda la razón. Su madre se negó a enterrarlo con otra cosa que no fueran zapatos de gala. Guardó y olvidó las botas en el depósito, a propósito tal vez, para no tener que volver a verlas y recordar aquello.
Las botas cumplieron su cometido, ayudó a su padre a despedirse como él hubiera querido, diciéndole a su familia lo mucho que la amaba. La carta sería leída con toda seguridad a la familia entera y se derramarían lágrimas eternas y se oirían llantos para siempre hasta volver a encontrarse todos juntos en el lugar en el que les toque estar.
Se dirigió a la salida apagando las luces tras de sí, deseándole buenas noches y un “nos vemos cuando despiertes” a los fantasmas de sus recuerdos. Caminó hacia la sala y antes de salir del viejo hogar, volteó la mirada y esperó que algún día fuera nuevamente el lugar alegre y lleno de vida que conoció. Deseó que alguna otra familia pudiera conocerse, crecer y vivir junta como lo hizo la suya y pidió que nunca más otro padre tenga que alejarse de sus hijos para poder poner un pan sobre la mesa.
Cerró la puerta por última vez y caminó hacia la escalera para salir del edificio. Dejó atrás una vida que tuvo de todo, con la que aprendió a reír, a gozar, a jugar, a soñar y a querer. No podía ya esperar a llegar con su madre y hermano y contarles su aventura en la antigua casa.
Llegó hasta la calle cuidando los pasos para no caer con las enormes botas que llevaba puestas, una de las cuales ya no tenía el cordón.
La gente al pasar veía extrañada el espectáculo que les estaba dando. Seguramente se veía muy chistoso su manera de caminar para tratar de no salirse de las botas. Pensó que deberían servirle tanto como a su padre y que tal vez por eso las encontró esa tarde en el depósito. Después de todo, gracias a ellas pudo sentir por primera vez después de lo que pasó que un terrible peso caía de sus hombros. Se sentía más cerca de ese maravilloso hombre que nunca antes y decidió conservar las botas para sí. Pero antes debería hacerle algunos cambios.
Después de varias cuadras y muchas más preguntas llegó a una zapatería de escaparate amplio y puerta de madera. Entró casi a la hora de cerrar y se dirigió al mostrador donde un anciano arrugado y canoso no le quitaba la vista de encima.
– ¿Qué traes ahí? – le preguntó el zapatero.
– Unas viejas botas – respondió.
– Eso puedo verlo, pero ¿Qué quieres hacer con ellas?
– Quisiera repararlas – contestó – si es posible.
Se sentó en una pequeña banca de madera y se quitó las botas para entregárselas al anciano. El zapatero las tomó y revisó con mucha sorpresa.
– ¿Seguro que quieres repararlas? – preguntó el hombre –. Están demasiado gastadas y cuarteadas.
– ¿Se puede hacer?
– Seguro que sí – respondió-. Pero no será nada barato.
– Hágalo por favor. Pero necesito que les haga algo para que las pueda usar yo.
– ¿Tú?
– Sí, quiero usarlas yo.
– Está bien… sólo respóndeme algo –continuó el zapatero.
– ¿Para qué puede querer una muchachita como tú estas horribles botas?
——————————- FIN ——————————-
Autor: Steve Cabrejos
Fecha: 30 agosto 2012
Lugar: Guadalajara, México
Imagen: Creada en nightcafe.com